La recepción de esta última obra de Espido Freire, con la que ha obtenido el premio Planeta (1999), es otro ejemplo más de cómo el mercado puede subvertir la literatura. En los últimos años hemos observado el uso que se hace de los escritores jóvenes en algunos premios literarios. El método utilizado parece ser el del tanteo: un año toca hiperrealismo, historias de adolescentes fascinados con el sexo, el alcohol y las emociones fuertes; otro, premian a un pitagorín, con una narración –digamos– culturalista; el siguiente año, apuestan por la «chica mala», atrevidilla y deslenguada… Y este año le ha tocado el turno a la «buena chica». Para sus propósitos todo son variantes de lo mismo y ejemplos de idéntica precipitación.
Espido Freire (Llodio, 1974) es licenciada en Filología Inglesa, ha hecho un posgrado de edición y ha participado en los talleres literarios de la Universidad de Deusto, donde cursó la carrera. A la luz de sus declaraciones a la prensa parece una mujer inteligente, sensata y culta, con deseos de hacer una obra literaria rigurosa. Esta es su tercera novela, tras Irlanda (1998) y Donde siempre es octubre (1999).
Lo que más me ha llamado la atención es su defensa de una poética antirrealista, porque si algún marbete hay que colocarle a su novela es el de realista, lo que no significa necesariamente que trate de jóvenes urbanícolas colgados o pijos. Su empeño literario, lo ha repetido en varias ocasiones, parece consistir en mostrarnos a través de sus fábulas que nada en la vida es lo que parece.
Lo que a mí me parece, con perdón, es que Espido Freire no ha acertado metiéndose en este lío que supone la obtención del Planeta. O, por decirlo de otra manera, quizá más realista, a la autora le han hecho un flaco favor poniéndole entre los labios la golosina de la difusión masiva y el dinero. ¿Razones? Para empezar, han impedido que siga una trayectoria más lenta y discreta en su maduración literaria, con la que quizá podría haberse convertido en la escritora seria que parece querer ser. Ahora le costará mucho más trabajo.
Melocotones helados (me gusta el título) comienza en el momento en que Elsa grande, una joven pintora, ante las amenazas que recibe de una secta (un híbrido entre el Opus Dei y la ETA) que la confunde con su prima, Elsa pequeña, tiene que abandonar su ciudad, en la que «ocurrían cosas extrañas y terribles», y refugiarse en casa de su abuelo, en un pueblo de «costumbres añejas». Su historia, la relación con sus padres, con su novio y con su amiga Blanca, se entrelaza con la vida de su abuelo, con los avatares de éste durante la guerra civil, y con la existencia del resto de su familia, sobre todo con la trágica muerte de su tía Elsita, cuando era niña.
Toda la narración está presidida tanto por las repeticiones como por el simbolismo del número tres, por la convicción de lo poco que vale la existencia y que de nada sirve alejarse (véase la cita inicial de Kavafis), ya que siempre llevamos con nosotros las cuitas. En la vida, se apunta aquí, hay que optar y del acierto o error de esas pequeñas y grandes decisiones que tenemos que tomar depende nuestra felicidad.
El planteamiento teórico es impecable pero no se plasma en la práctica narrativa. La autora sabe lo que quiere decir pero carece de las herramientas adecuadas para llevarlo a cabo, quizá porque abre demasiados frentes: la rancia burguesía local, la íntima amiga gravemente enferma (entre ella y Elsa grande se insinúa una relación lésbica latente), el funcionamiento de una secta, la violencia, las drogas, la marginación de los inmigrantes y la dedicación a la pintura de Elsa la grande, etc. Hay tantos lugares comunes (alguno rancio, como cuando el narrador llama a un personaje «invertido», pág. 271) como hilos sueltos. Mucho me temo que Espido Freire está todavía muy verde como escritora. Su novela, en su ingenuidad e imperfecciones, me recuerda algunas españolas de los años cincuenta, con sus inevitables dosis de tremendismo, como en el episodio con las Kodama.
La autora ha sido en esta ocasión una víctima de las peores prácticas del mercado literario. De haber caído en manos de un editor sensato estaría todavía trabajando en la novela. Si el libro hubiera aparecido sin el aval de un premio de tanta resonancia, se le habría prestado menos atención y –en el peor de los casos– sólo habría sido una etapa más en su trayectoria. Pero las cosas no han ocurrido así y todo –también esta crítica– ha adquirido una proporción disparatada. En fin. El título de la obra remite a la fascinación del abuelo por un postre casi crujiente que simboliza la vida que podría haber llevado y que abandonó, y con la que quizá habría sido más feliz. Sospecho que Espido Freire no ha aprendido su propia lección y estos Melocotones helados planetarios la van a meter por unos derroteros que a su edad, en los inicios de una trayectoria literaria, no son los más adecuados para convertirse en una escritora rigurosa.
Texto: Fernando Valls

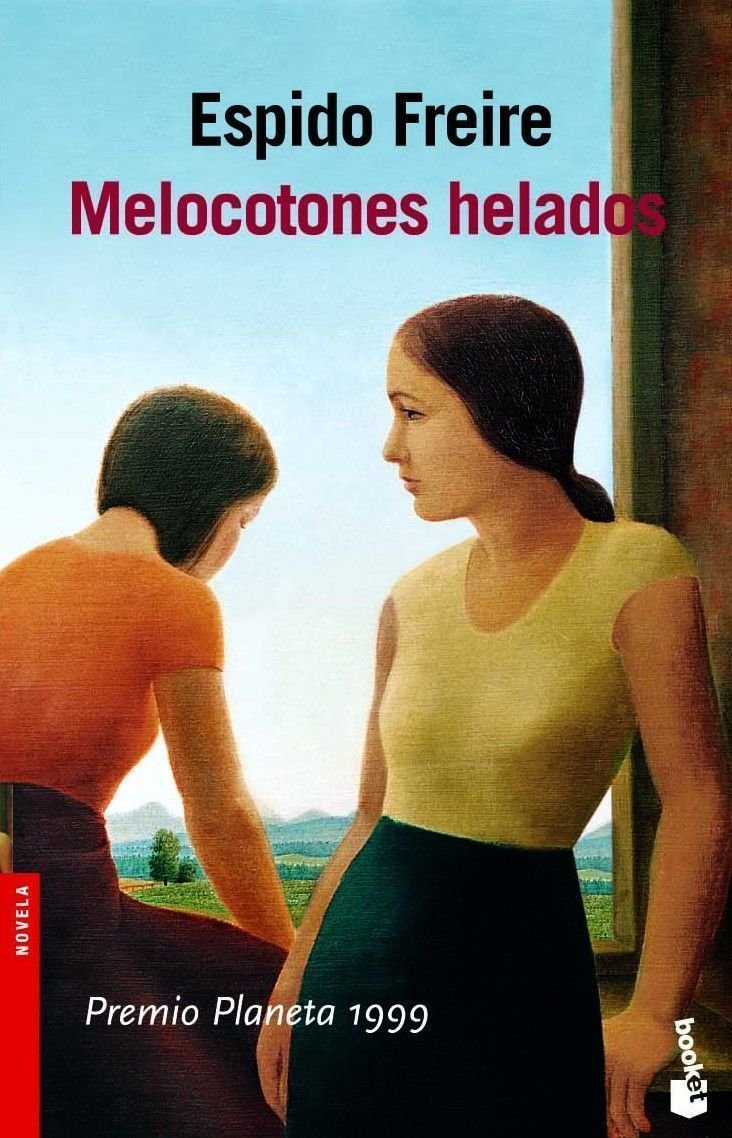
Eso dependera de ella. Esperamos que alcance más éxitos y que sus obras se vuelvan finas, profundas y transparentes.